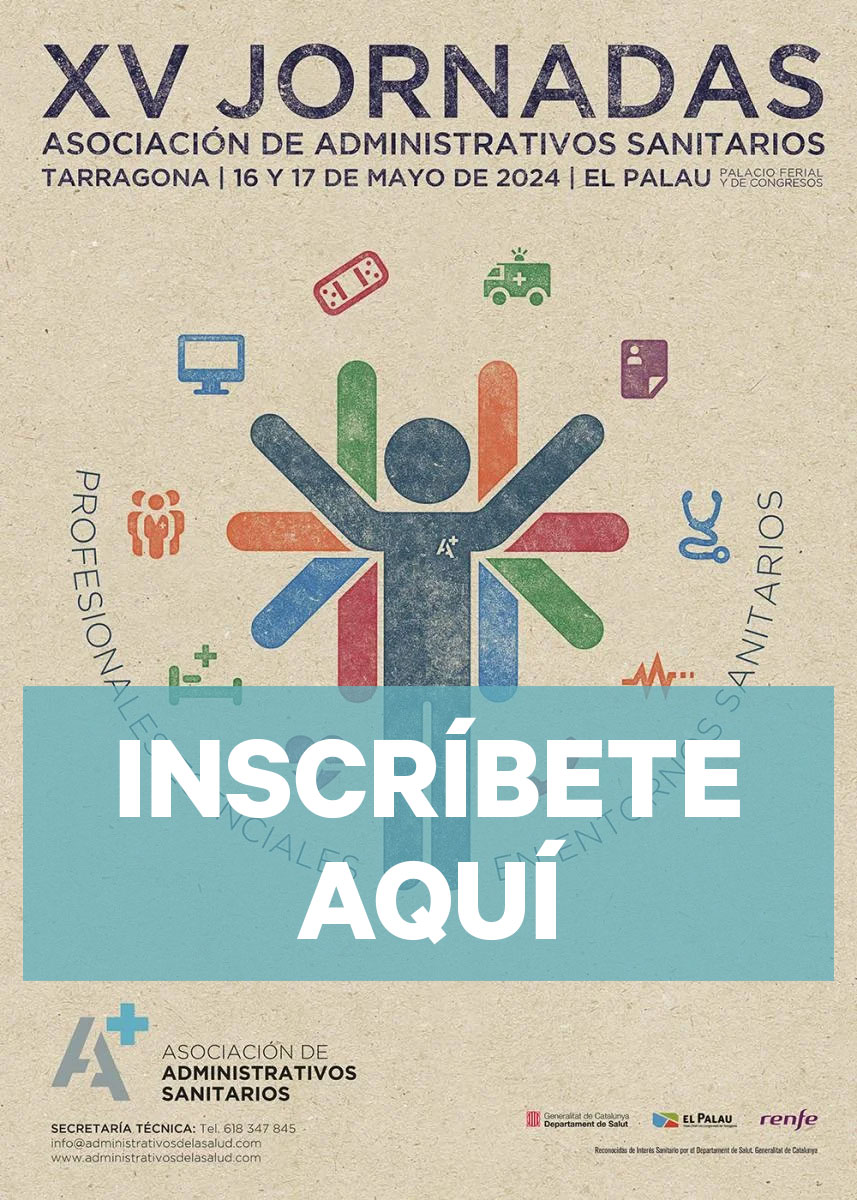Navidades en la planta décima
EL PAÍS: El médico, al que le gusta el ciclismo, le dice al paciente, que escribe crónicas de ciclismo, que, a diferencia del Tour, allí la semana decisiva es la segunda, no la tercera, que ahí es donde se gana o se pierde la carrera contra la covid, y aquí pedalearás, continúa. 22 de diciembre de 2020. Habitación 13, cama dos y sillón adjunto, de la planta décima del Hospital de La Paz, en Madrid.
El sol golpea fuerte en los grandes ventanales, la habitación brilla cálida, invita a quedarse sentado y gozar de los rayos de invierno en el cuerpo, como en un solárium, y el paciente se siente tan pichi, tan fuerte —total, le han diagnosticado en urgencias, después de hacerle un escáner pulmonar, una pulmonía bilateral muy leve, casi simbólica― que piensa como el periodista que es, que el médico simplemente le está contando lo que les ocurre a los demás, no lo que acabará sufriendo él mismo, y así piensa también, y toma nota mentalmente, cuando el médico describe la paradoja de la dexametasona porque debilita el sistema autoinmune pero gracias a eso se evita la tormenta perfecta inmune, que uno mismo acabe atacándose a sí mismo, y que como es antiinflamatoria permite al pulmón resistir más con la ayuda del oxígeno hasta que ya estén los anticuerpos preparados para acabar con el virus. Y solo la usamos, continúa el médico, cuando el paciente ya tiene insuficiencia respiratoria, que suele significar que la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo es exagerada y acaba lesionando el pulmón, y si la usas cuando no hay inflamación estropeas el sistema de defensas y puede ser perjudicial. Y el paciente anota mentalmente, corticoides, doping de ciclista también.
Después de un día con fiebre se había hecho una PCR el 14 de diciembre, y el 15 le avisaron desde el centro de salud que era positiva. Se quedó en casa, encerrado en su habitación, tomando paracetamol para la fiebre y pensando que en una semana ya habría pasado la enfermedad, pero a la semana, justamente, empezó a sentirse mal de verdad y el 20 se fue a urgencias a La Paz. En la planta décima ―12 habitaciones dedicadas exclusivamente a la covid 19, 24 enfermos, siete médicos, 22 enfermeras, 17 auxiliares― pasa dos días con gafitas y oxígeno mínimo (dos litros) dado su gran volumen, pesa más de 120 kilos. La saturación va bien. La dexametasona (seis miligramos diarios) hace su trabajo y también ayudan las bocanadas de inhaladores para abrir los pulmones. Cuando se acuesta y sube un poco la fiebre, el gota a gota de paracetamol le refresca y le calma. Si esto es la segunda semana, piensa, esto está chupado. Le conforta, además, que a su primer compañero de habitación le den el alta enseguida y que al segundo le anuncien que se irá el día de Nochebuena. Y ya hace sus cuentas cuando la noche del 23 sube más la fiebre, dos lingotazos de paracetamol no la bajan, y necesita un nolotil para empezar a sudar frío. Y el desastre, baja súbitamente la saturación, la medida del funcionamiento de sus pulmones, que es malo.
Las agradables gafas de oxígeno son sustituidas por un agresivo reservorio (una máscara de plástico con una bolsa de plástico hinchada delante) que le empujan por la boca y nariz 15 litros, le nublan el entendimiento, vuelven negros sus pensamientos y ensordecen, pues es estar todo el día con la cabeza sumergida en una cueva en la que no para de soplar ruidosamente un viento salvaje. Le colocan en el dedo un sensor y su existencia durante una semana, la segunda semana, se reduce a pasarse el día sentado en el sillón mirando el monitor e intentando con la mente que el cuatro del 94 de saturación que marca se haga cinco y que el cinco sea seis… Y la rutina, el día a día, engendra y alimenta el miedo, y si no salgo de esta, y si el siguiente paso es la UCI, y si… Y piensa que todos los números bajan salvo el de la fiebre.
La segunda semana del Tour de la covid, del 24 al 31 de diciembre, días iguales, fiestas familiares cuyo reflejo pálido y poco envidiable le inunda el WhatsApp de fotos de tantos hermanos y hermanas (son nueve) celebrando y comiendo, no son los Alpes ni los Pirineos, sino quizás el páramo castellano, una meseta azotada por el viento al que se enfrenta sin apenas fuerzas. Y el llano es más duro que la montaña, siente. Y cada día que pasa pierde un poco la esperanza, pues cuando ya sale el sol sabe en qué van a consistir las siguientes 24 horas. Entiende, por fin, el significado de agonía, de deporte agónico, de lucha contra uno mismo, de búsqueda de capacidad de respiración. Y no se fía de nada, porque también le dicen los médicos que el enfermo piensa que está bien, que no se fatiga, que no pierde el aliento, pero que en realidad puede ir a peor sin darse cuenta, porque el virus engaña.
La situación en la planta ha cambiado, cada vez llegan más enfermos y cada vez más fastidiados. El reservorio se extiende por todas las habitaciones. El trabajo de las enfermeras se multiplica, no hay un minuto de sosiego. Todas ellas son las más expertas, las mejores que pueda haber. Desde marzo solo se dedican a enfermos con covid, toman decisiones, vigilan sin cesar, controlan con sus carritos de tensión, temperatura, saturación, y sus ordenadores que interpretan a la primera. Nada se les escapa. Ningún enfermo está solo.
Los médicos alargan sus guardias y, aunque le digan al enfermo que ellos no son nada, que se trata de eso solo, de concentrarse en respirar y de olvidarse del mundo, que son los enfermos los que salen, ellos empujan, claro que empujan. Son como los directores de equipo ciclista que cuando ven a su campeón a punto de tirar la toalla en la contrarreloj le llenan la cabeza de razones para seguir creyendo. Cada día que pasa y aguantas con el reservorio es una victoria, le dicen al enfermo desconfiado, todas tus analíticas mejoran, le repiten, y le auscultan y le prometen que cada vez oyen menos ruidos, y que el reservorio durará cinco, seis, siete días, pero que llegará el momento en que, así, de repente, deje de necesitarlo, y será tan espectacular tu mejora que no querrás creértela. Y le alejan de la cabeza el miedo a acabar en la UCI. La retrasamos al máximo, le repiten, aunque le recuerdan que su obesidad no ayuda, precisamente, que ha sido su gordura la que ha agravado su situación, pero también le dicen que tiene suerte porque está en el primer mundo, que podrá con todo, ya verá. Son los directores del mejor equipo, con un nivel de conocimientos, especialización ―son el grupo de enfermedades infecciosas que ya trabajó cuando el Ébola en Madrid―, y dedicación que solo pueden encontrarse en la sanidad pública, y a ellos la felicidad les llega con la curación de sus pacientes, con el aumento de sus conocimientos y pericia, no con el salario mensual, secundario.
Gana quien resiste, se graba en la cabeza y siente que la frase es verdadera la tarde del 30. Cinco estornudos consecutivos le limpian la nariz, es un clic simbólico y real. Respira mejor y la saturación se queda clavada en 98, haga lo que haga. El 31 le quitan por fin el reservorio y regresa a las gafas, a cuatro litros, y satura cada vez mejor. Y una médica, y la mayoría del equipo son médicas, sube corriendo a decirle que la analítica muestra que la infección remite, que se va a poner bien. Y él no se lo quiere creer, porque los pulmones se han limpiado, sí, pero la cabeza se niega a aceptarlo.
Su tercer compañero ha empeorado. En un camino inverso al suyo, pasa de las gafas al reservorio, que le enloquece. Desde las 11 de la noche, ambos han colocado en una servilleta las uvas para tomarlas a las 12 mirando el reloj de sus móviles, pero el compañero, de repente, sufre un empeoramiento. Sus uvas se quedan allí, esperando a alguien que tenga fuerzas para celebrar que se acaba un año bisiesto y cabrón.
El día uno la luz del amanecer es más clara que ningún día, y ni las feas torres que acosan La Paz pueden con su claridad bella. El compañero está más animado. Hay que ver el concierto de año nuevo, recuerda, ningún año me lo pierdo. Y ve moverse a Riccardo Muti y a su batuta, pero el rumor insoportable de su reservorio le impide oír nada, y maldice, mientras el paciente que ha superado el páramo de la segunda semana comienza el descenso hacia la curación total gozando con la marcha Radetzky, y recordando que fue justo la música que sonó al terminar la ceremonia de su boda, hace ya unos años. Tres días después, satura bien sin oxígeno añadido. El día 4 se va a casa, curado. Durante unos días, el servicio de telemedicina del hospital le llama para seguir su evolución, que es buena. Y a él solo le queda agradecer su existencia y su comprensión del paciente y de la enfermedad a los médicos y demás sanitarios, que en 10 meses han visto tanto dolor y muerte que es extraordinario que aún tengan fuerzas cada mañana a las ocho para reunirse, conjuntamente con las enfermeras, en sesiones clínicas que terminan con optimismo y fuerza para seguir luchando.
Ellos son los médicos Elena Trigo, Marta Díaz, Marta Arsuaga, Rosa de Miguel, Fernando de la Calle, Ricardo Rigual y José Ramón Arribas; enfermeras: Isabel Abero, Rocío Campos, Cristina del Castillo, Rocío Delgado, Lidia Domínguez, Ainhoa Escorial, Pablo Fernández, Sara Hernández, Rebeca Lavandeira, María Ángeles López, Javier Martín, Inmaculada Navarro, Elena Nava, Eva Ortiz-Vivanco, Joanna Parraga, Pilar Pérez, Mercedes Sienes, Olga Vavrynchuk, Piedad Vivanco, Nieves Sarmiento, María Vilar Sancho, y la supervisora, María Durán, y auxiliares: Patricia Alarcón, Sara Alcaide, Pilar Barroso, Manuela Beloqui, Lidia Gonzalo, Ana Jaime, Sara Jiménez, Covadonga Lucero, Alberto Martín, María Auxiliadora Martínez, Carolina Montoya, Verónica Navas, María Jesús Palomo, Gerardo Pineda, Carmen Rodríguez, Miriam Sienes, Magdalena, Soszynska, e Isabel López.